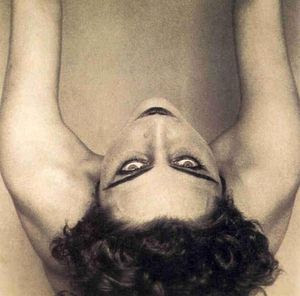Recuerdo que Georges Simenon, creador del célebre comisario Maigret, comenzaba sus novelas leyendo una guía telefónica. Escribía sin parar y tenía muchísimos lápices perfectamente afilados colocados sobre la mesa de trabajo. Su mujer era la encargada de sacar punta diligentemente a aquel ejército de flores de madera.
Me acuerdo de Shiki Masaoka, que compuso Las misceláneas de Basho (Basho Zatsudan) reprobando su escritura. Le despreciaba y le reprendía por carecer de pureza poética, pues incluía elementos prosaicos y explicativos en sus hakkus. Insistió en la importancia del shasei, el laconismo y la expresión ilustrada de lo literario, y es que Shiki abogaba por la descripción visual y el estilo discreto. Apreció poco el haikai-renga y utilizó siempre la palabra haiku en vez de haikai u otras variantes, como hokku. Una de sus mejores composiciones dice así: Los insectos de verano / caen muertos sobre mis libros.
Recuerdo que mis bolígrafos llevan el emblema y nombre de muchos hoteles lejanos. Pero son sólo muestras de regalo de las agencias de viajes.
Recuerdo una conversación con José Fernández de la Sota, y la interrupción inesperada de José Luis Merino, antiguo galerista de Bilbao, casi ciego, pero enérgico y entusiasta a sus ochenta años; me preguntó varias veces mi nombre, y me advirtió, no recuerdo citando a quién: Un poeta es aquél que oye al pasar cerca lo que dicen las estatuas.
Recuerdo que, de adolescente, el famoso asesino Henry Desiré Landrú destacaba por tener entre sus aficiones la lectura de un género al que se entregaba con excelsa y devota pasión: la poesía. Debían ser poemas recitados, de tono épico y caballeresco, que él aprendía de memoria, y evocaba, tratando de darles vida. Uno de los primeros seudónimos que empleó para seducir y conquistar a incautas mujeres adineradas fue Raymond Diard. Antes había abandonado los estudios de ingeniería mecánica. Recuerdo que la primera tentativa de asesinato de Landrú coincidió con la exposición universal de Paris. Recuerdo que se benefició enormemente de las bajas que la contienda bélica de la primera guerra mundial iba dejando, ya que esa situación le facilitaba muchas viudas asequibles.
Recuerdo que Issa Kobayashi (o Kobayashi Issa a la manera japonesa) vivió pobremente hasta los cincuenta años, hasta que una herencia le facilitó una tranquilidad económica y le permitió casarse. Recuerdo que tuvo cuatro hijos y que todos murieron al poco de nacer. Escribió, comparándose con el protagonista de la historia de Genji, novela del siglo XII de Shikibu Murasaki, cuyo personaje Hikaru se quedó sin madre a los tres años, uno de los pocos haikus que me sé de memoria: «Soy huérfano. / Parezco una luciérnaga / que no da luz.»
Recuerdo que en Bilbao cualquier recuerdo es raro.
Me acuerdo de la letra H, ya que, a su cualidad natural de ser muda, yo le añadía, no sé por qué, la de potenciar, en quien la lee, la invisibilidad.
Me acuerdo de mi primer Walkman.
Recuerdo que La noche del cazador es la única película que llegó a dirigir Charles Laughton.
Recuerdo que la primera amante seria de Henry Miller fue una mecanógrafa.
Me acuerdo del gato con botas de Perrault y de su esperpéntica melena.
Recuerdo que Pessoa mencionaba en sus diarios, fechado en 1906, la lectura de Chatterton.
Recuerdo que el 30 de noviembre de 1935, en el Hospital São Luís dos Franceses, poco antes de fallecer, Fernando Pessoa pedía con desesperación que le acercaran sus lentes, pues le apremiaba ver de cerca el rostro fatídico de la muerte. Sus últimas palabras, en portugués, fueron: Dá-me os óculos. Recuerdo que, antes, en 1926, ya políglota, obtuvo la patente de invención de un Anuario Indicador Sintético, por Nombres y Otras Clasificaciones, Consultable en Cualquier Lengua.
Me acuerdo del bigote que lucía Henry Dean Staton en Paris, Texas.
Recuerdo el nombre completo de Agustín Lara en el registro de la sociedad de autores mexicanos, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, casi tan largo de pronunciar como la duración de cualquiera de sus célebres canciones.
Recuerdo que los libros de la colección de poesía Adonáis se ensuciaban casi con tocarlos.
Me acuerdo de que a George Orwell no le gustaba vestirse de forma excesivamente elegante, y que en muchas ocasiones prefería sujetar sus pantalones, no con un cinturón, sino con los cordones de los zapatos.
Me acuerdo de la escena de Viridiana en la que aparece un perro atado a un carro.
Recuerdo que a Kafka le encantaba tirarse en marcha desde la plataforma del tranvía.
Me acuerdo de escritores cuya oficina se situaba en una cafetería urbana: Claudio Magris, González Ruano, Ramón Gómez de la Serna.
Recuerdo que el apodo de Platón (en realidad, se llamaba Aristócles Arístides) inmiscuía a su ancha espalda.
Me acuerdo de Beleronfonte, que llevó al rey de Licia una carta del rey de Tirinto en la que se pedía que se diera muerte al portador de la misiva, es decir, a él mismo.
Recuerdo que los políticos rusos tenían predilección por los sobrenombres. Lenin (Vladimir Ilich Ulianov), Stalin (Iosif Vissarionovich Djugachvili) o Trosky (Lev Davidovich Bronstein).
Recuerdo que, en Marrakech, vi cómo un niño escuálido y enfermizo atrapaba entre los dedos un escarabajo con el cuidado con el que se coge un explosivo.
Recuerdo que el padre de Amadeo Modigliani era prestamista, aunque un pésimo negociante, y que atendía más a las necesidades que a las garantías de sus clientes.
Recuerdo que Yahveh, en el génesis, cambia el nombre a Abram por Abraham, ab hamon, literalmente padre de multitud.
Me acuerdo del zumo de naranja que me traía muchas mañanas mi abuelo a la escuela a la hora del recreo. Con grumos y pulpa, como Dios manda.
Me acuerdo de Egon Schiele y de sus personajes escuálidos y enfermizos, que parecían pintados encima del contorno del ojo, con toda la desnudez y obscenidad de lo inacabado.
Me acuerdo de lo que ponía en el arco de un cementerio: Hasta dónde crees que podrás entrar.
Recuerdo que mi abuelo llamaba vascuence al euskera indistintamente de quién y de con qué fines lo hablara.
Recuerdo que era un tal Perec quien hacía los crucigramas semanales de la revista semanal Le point de Paris.
Me acuerdo de El libro de la almohada de Sei Shonagon. Y de haber subrayado algo que llamó mi atención. Entre las cosas que estimaba presuntuosas, apuntaba una: toser.
Me acuerdo que Samuel Pepys abandonó la escritura de su diario en por una seria disminución de su capacidad visual.
Recuerdo imaginar una y otra vez los enormes dedos de Louise Bourgeois moviéndose en la máquina de escribir como una tarántula.
Me acuerdo de un apunte leído en los Carnets de Albert Camus. En él sostenía un título alternativo para La peste, que a mí me pareció acertadísimo Los prisioneros.
Recuerdo que Francisco Umbral solía decir que de todas sus columnas de la que más orgulloso estaba era de su columna vertebral.
Me acuerdo de la pared de la buhardilla descrita en la primera página de Hambre, de Knut Hamsun, estaba empapelada con números viejos del diario Morgenbladet.
Recuerdo que el comisario Maigret era un incansable fumador de pipa y que, en lo que respecta a bebidas, prefería el Calvados.
Me acuerdo de cómo saltaban las palomitas en la sartén cuando era mi cumpleaños.
Recuerdo que la primera tentativa de asesinato de Landrú coincidió con la exposición universal de Paris. Recuerdo que se benefició enormemente de las bajas que la contienda bélica de la primera guerra mundial iba dejando, ya que esa situación le facilitaba muchas viudas asequibles. Recuerdo una visión poética de Landrú, referida por Pierre Garnier en la biografía de éste: Acechaba a las mujeres en un oscuro callejón para matarlas de amor con un abrazo sádico.
Recuerdo a un amigo bibliófilo entrando en una librería de viejo y pidiendo un certificado de caducidad de todo lo que compraba.
Recuerdo que Fourier recomendaba en Le nouveau monde amoreux a los niños indisciplinados que debían limpiar las alcantarillas.
Recuerdo que el único enladrillado fiable que podría sostener el mundo es el de los libros.
Recuerdo que en el Saturday Museum de Filadelfia se publicó en 1843, con aportación de materiales del escritor, una biografía de Poe, no de lo que había hecho sino de lo que pensaba hacer. Ir a San Petersburgo y unirse a los revolucionarios griegos.
Recuerdo que, a la salida de la mina (esa a la que no bajaban los ingenieros del relato de Kafka), había una máquina expendedora de refrescos.
Me acuerdo del adjetivo feroz, apropiado unánimemente y en exclusividad por los lobos.
Recuerdo que obsesión viene del latín obsessio y quiere decir asedio.
Me acuerdo de lo que ponía en la entrada del manicomio de Santa Ana: Sans Issue; es decir, sin curación.
Recuerdo que el número 36 del Quai des Orfévres donde se situaban muchas tramas de Simenon sigue siendo la sede de la Policía Judicial. Simenon ocupó durante años un piso del número 21 de las Place des Vosges; se dice que tuvo como vecino a un tal Maigret.
Recuerdo las figuras del reloj astronómico de Praga; en concreto, la de La Vanidad, representada por un hombre que sostiene un espejo.
Me acuerdo de la temporada que pasó Blas de Otero en el sanatorio de Usurbil.
Recuerdo que Patricia Highsmith destruyó las primeras versiones de Ripley hasta dar con la clave: escribir incómoda, al borde de la silla, como habría hecho él.
Recuerdo a José Corredor-Matheos confesándome en Córdoba, en una cena, que padecía un trastorno obsesivo compulsivo.
Me acuerdo de lo deprimentes que fueron los años de la universidad.
Recuerdo que para los seres más numerosos del planeta, los artrópodos, la vista apenas es importante, y sí el tacto y el olfato.
Me acuerdo de Felipe, el amigo de Mafalda con el que indudablemente más me identificaba.
Recuerdo a Shaw: «Una lengua común nos separa». Pero estamos en el mismo mar.
Recuerdo a Borges disculpando la impuntualidad de Bioy Casares a una reunión, en estos términos: «Hay dos cosas seguras: una que Adolfo llegará; otra, que llegará tarde. Cuanto más tarde sea, más segura es su llegada; si llegara ahora, quizá no llegue».
Recuerdo que José Alfredo Jiménez no sabía de notas musicales y que, para componer, silbaba la tonadilla de las canciones al maestro Rubén Fuentes. Recuerdo que entre él y Chavela Vargas acabaron en una sola noche con todo el tequila de México.
Me acuerdo de haber preguntado a una niña de 7 años qué quería ser de mayor. «Policía, claro –respondió–. Para vigilar a mis padres».
Me acuerdo de lo que me contó José Fernández de la Sota acerca de José Mújica, a quien entrevistó en su casa de Uruguay cuando aún era todavía presidente: «Nos dejó a todo el equipo grabar durante un día entero en su casa. Nadie vigilaba. Quedaba todo a la vista. Grabamos hasta la dentadura postiza del presidente».
Recuerdo mi colección de posavasos de Los tres cerditos.
Me acuerdo del cuento de una niña a la que le dijimos que dibujase a sus padres: «Es una fortaleza gigante. Viven el Rey y la Reina. La bruja mala se ha quedado coja de tanto golpear la puerta. Quiere entrar. Quiere entrar para mirar».
Recuerdo, por otra parte, que los políticos y dictadores rusos tenían predilección por los sobrenombres. Lenin (Vladimir Ilich Ulianov), Stalin (Iosif Vissarionovich Djugachvili) o Trosky (Lev Davidovich Bronstein).
Recuerdo que Jeanne Hébuterne, a diferencia de Modigliani, fue enterrada en secreto por sus padres en el cementerio de Bagneux. Cosas del destino, desde 1930 reposan juntos, bajo el epitafio: «Compañera devota hasta el sacrificio extremo».
Recuerdo un inquietante verso de Cirlot: «¿Has encontrado la pared?»
Me acuerdo del espectáculo que aportaba a los conciertos el enano de la Orquesta Mondragón.
Recuerdo lo que me más me gusta de una mujer, que me haga pensar en otras.
Recuerdo cuánto nos confundía en aquella época universitaria la palabra justicia.
Me acuerdo de un ermitaño que vivía en una cabaña cerca del pueblo riojano de Ezcaray. Cada mes bajaba con unos papeles y pinturas al pueblo más cercano y se dedicaba a para ponerles multas a los árboles.
Me acuerdo, cada vez que me pongo a escribir un poema, del escarabajo Goliat, que puede levantar 850 veces su peso.
Recuerdo que alguien me preguntó por un título, y que sin dudarlo contesté: La realidad y el deseo.
Me acuerdo del coche de Mr. Bean y de la manía que le tenía al modelo de 3 ruedas, el Reliant Regal, que se volcaba a la mínima al coger cualquier curva.
Me acuerdo de la maqueta a escala real de La puerta de Isthar (construida originariamente en el 575 AC por Nabucodonosor II) en un museo de Pérgamo de Berlín.
Recuerdo que Kafka durante una larga temporada se aficionó al teatro y que un par de veces por semana se acercaba al café Savoy, en la Ziegenplatz.
Recuerdo que las hijas de Lot, preocupadas por no encontrar varones para asegurar su descendencia, decidieron dar de beber vino al padre y acostarse con él.
Me acuerdo de las veces que pensé en tener un perro y llamarlo Snoopy.
Recuerdo que Benjamin Franklin inventó unas lentes bifocales para su uso personal.
Recuerdo que cada vez que me preguntan qué haces respondo: Escribo el título de un libro.
Me acuerdo de la escena de Catherine Deneuve en Repulsión, intentando cruzar un pasillo de cuyas paredes salían manos para atraparla.
Me acuerdo de Juan Estelrich, que trabajó como ayudante de dirección de Fernando Fernán Gómez en la formidable película El extraño viaje, con otro director, Jesús Franco, actuando en el papel del cohibido Venancio. Una década después dirigió El anacoreta –guion de Azcona, cómo no– esta vez con Fernando Fernán Gómez como actor.
Me acuerdo de la misteriosa e inexplicable desaparición de Agatha Christie, que fue encontrada más tarde en el spa del hotel Hydropatic en la localidad inglesa de Harrowgate.
Recuerdo que el tío de Kafka, Alfred, que fue director de una compañía ferroviaria, vivía en la Calle Mayor de Madrid, cerca de la Puerta del Sol.
Recuerdo que en la película Spider de David Cronenberg, un hombre con ese apodo, Araña (interpretado por Ralph Fiennes), de mente inestable, era dado de alta del manicomio e ingresado en un asilo del East End londinense. Tengo grabado uno de los fotogramas: La cámara distancia, y el personaje con gabardina en el centro de la imagen. Tras él un edificio en ruinas del que se ve la fachada, unitaria, monótona, cuadrada; llena de ventanas enladrilladas y cerradas. Un estado casi entre la vigilia poética y el terror del sueño, rozando las apariencias de lo delirante y del sueño de la locura.
Me acuerdo del cadáver del influyente místico Rasputín montado en un trineo.
Recuerdo que en Hijos de la niebla Sigfried Meir explicaba que en Auschwitz era común utilizar las letrinas como lugar de reunión donde se hacían negocios y se daban noticias; si bien –apostillaba–, aquello desprendía un hedor poco conciliador.
Recuerdo que la fatiga (el latinismo es fatigare) aludía en su etimología a hacer agrietar. Es, así, una resistencia a los límites de conocimiento del cuerpo.
Me acuerdo del espectáculo que aportaba a los conciertos el enano de la Orquesta Mondragón.
Me acuerdo de que en Ezcaray había un promedio de una librería por cada 50 bares.
Recuerdo que Perec ponía como excusa para retrasar la entrega de sus novelas la de que una cabra se había echado sobre el manuscrito.
Recuerdo que Kafka le advirtió a Felice Bauer en una de sus primeras cartas: «soy poco constante escribiendo». Sin embargo, llegó a enviarle más de 500 en un año. Recuerdo que Kafka llevaba encima (incapaz de desprenderse de ellas) las cartas que Felice le escribía.
Me acuerdo de los ogros. Pero así, en masculino.
Recuerdo que Isidore Ducasse nació en la esquina de Brecha y Camacuá de Montevideo y que murió apenas 24 años después, en el tercer piso de un hotelucho de Montmartre, en París. Si ahora mismo tuviese un gato de mascota, en su honor, le llamaría Isidoro.
Me acuerdo de no haberme preguntado nunca qué tipo de tabaco fumaba Pessoa.
Me acuerdo del estribillo de Summertime de Mungo Jerry.
Recuerdo la etimología de la palabra aburrimiento. José Antonio Marina resalta en Anatomía del miedo que el origen está en el vocablo latino abhorrere, tener aversión a algo. Antes del siglo XV era más común hablar de la acedía para describir sensación de vacuidad vital y de desinterés frente a las incitaciones del mundo exterior. En portugués, no he encontrado una palabra concreta que concuerde con verdadera exactitud con lo que nosotros entendemos por aburrimiento.
Me acuerdo de El Correcaminos y de su irritante y gracioso sonido de bocina.
Recuerdo que cambié el me acuerdo de Perec por recuerdo por un motivo estrictamente económico: ahorrarme las preposiciones de.
Me acuerdo de la vez que asistí a una lectura de Gimferrer en Bidebarrieta y de su intrigante voz nasal.
Recuerdo que mi abuelo trabajaba en la Artiach de Vizcaya y que ya jubilado no había fin de semana que no me trajera algunas cajitas de galletas.
Recuerdo que el famoso título de la película de los Coen, No country for old men, es, como ya señalaba Luis Antonio de Villena en uno de sus prólogos, una cita de Yeats, que inmortalizó la ciudad de Bizancio en dos poemas como un enclave de eternidad.
Me acuerdo de haber escuchado muchas veces Eso es todo amigos.
Recuerdo a una mujer que dividía sus estados psíquicos en parcelas estancas. Tenía un delegado para cada una de ellas. Recuerdo, especialmente, por su intensidad, al delegado del dolor.
Me acuerdo de haber visionado recientemente la entrevista que le hizo Soler Serrano a Rulfo para TVE, con inusitada atención, no fuera a aparecer por la pantalla algún fantasma conocido.
Me acuerdo de aquella canción de Joaquín Sabina en la que había una epidemia de tristeza en la ciudad.
Recuerdo que Kafka fue seguidor del fletcherismo, una moda nutricionista, que, entre otras cosas, exigía masticar cada bocado treinta y dos veces exactas, ni una más ni una menos.
Me acuerdo de un mendigo que les decía a los transeúntes que le echasen un poco de sopa en el cuenco de pedir, pues carecía de dientes.
Recuerdo los cromos de futbolistas que cambiábamos de niños en el Casco Viejo bilbaíno y de lo difícil completar los álbumes. Recuerdo ya de mayor pensar en coleccionar cromos de escritores, si lo hubiese. Y preguntarme quiénes entrarían en la colección y cuáles de ellos serían los imposibles de conseguir.
Me acuerdo, cada vez que doy por concluido un artículo, de la utilidad de las hojas de afeitar desechables.
Recuerdo uno de los primeros cortometrajes de Polanski, Dos hombres y un armario. La historia de dos hombres que salen del agua cargando entre ambos un armario de considerables dimensiones e ingente peso. Recuerdo mi asombro a ver cómo esos hombres se lo llevaban con ellos a todas partes y se dedicaban a hacer su vida paseándolo por la ciudad.
Recuerdo el cuento de un amigo en el que un poeta se alimenta, durante meses, exclusivamente de bolas de papel de periódico.
Me acuerdo la canción Lola, de La orquesta Mondragón, y de Leopoldo María Panero, que pasó en el manicomio de esa localidad una larga temporada de veraneo.
Recuerdo lo extrañamente insensible que puede ser el mundo de los artrópodos.
Me acuerdo de la plaza al Fna de Marrakech y de lo increíble que me parecía que hubiese puestos donde se vendía dentaduras postizas y hasta dientes sueltos.
Recuerdo que el psiquiatra Carlos Castilla del Pino comentaba que tras acabar cualquier lectura escribía un pequeño resumen o al menos un rápido apunte en una hoja, que metía en dentro del propio libro antes de guardarlo. Yo hago lo mismo con los haikus, pero con el propósito de perderlos adrede entre libros, para descubrirlos al de un tiempo. El haiku así se queda como un poema siempre por empezar. La evocación es lo sustancial: Desordenarla y transformarla para crear. Soñar la imagen.
Me acuerdo del área de servicio de Lerma, donde siempre para media hora el autobús de Alsa Bilbao-Madrid y de que jamás encontré un mendigo en ella.
Me acuerdo de lo traumático que fue que en mi adolescencia que quitaran de la programación Qué grande es el cine de José Luis Garci.
Recuerdo la novela de Max Frisch en la que, acompañado del enigmático ser Mi, el personaje hacía un viaje iniciático en el que nunca llegaba a Pekín.
Recuerdo el 16 de mayo de 1836, porque Edgar Allan Poe contrajo un incestuoso matrimonio en esa fecha con su prima deficiente, Virginia Eliza.
Recuerdo el suicidio de Stefan zweig junto a su esposa antes de dejarse capturar por el fanatismo de los alemanes.
Recuerdo que el naturista Horace Fletcher convenció a mucha gente de que masticar obsesivamente, con la pretensión de licuar los alimentos antes de ingerirlos, permitiría absorber el doble de la cantidad de vitaminas y nutrientes. Según él, así se excretarían una décima parte de residuos corporales. Y las heces serían puras, limpias, redondeadas, inodoras.
Recuerdo que el maestro haijin Sogui fue quien más abogó por la necesidad de incorporar al haiku algunos vocablos que fijasen la temporada del año.
Recuerdo sin recordarlo realmente que, como casi todos, he sido alguna vez un ser intrauterino.
Recuerdo que Roberto Bolaño inscribía su pensamiento en la línea de la poesía francesa del siglo XIX, en tanto que ésta era para él una síntesis de la modernidad.
Me acuerdo de una antigua novia a la que por las noches el sonido pausado de las teclas le tranquilizaba.
Recuerdo con nitidez científica a Harriet Anderson en cada uno de los fotogramas de Un verano con Mónica.
Me acuerdo de aquel entrañable ermitaño que bajaba cada mes de la montaña con cartones y pinturas al pueblo más cercano para dedicarse a para ponerle multas a los árboles que él consideraba urbanos.
Recuerdo que en los campos de concentración los ahorcamientos tenían un carácter excepcional. Se montaban como espectáculo punitivo y ejemplarizante.
Me acuerdo de la calle Dr. Areilza, lindando con la avenida de San Mamés.
Me acuerdo del fragmento 431 del Libro del desasosiego.
Recuerdo que Kafka se hizo vegetariano sin el permiso paterno.
Me acuerdo de haber leído O marineiro de Pessoa por primera vez en una vieja edición en euskera de la editorial Susa; a pesar de la inmejorable traducción de Joseba Sarrionaindia, lo sentí tan extrañamente lejano en ese idioma que no he vuelto a releer esa obra de Pessoa nunca más.
Me acuerdo de haber subido con mi abuelo muchas mañanas de domingo al funicular de Archanda.
Recuerdo una respuesta que me dio un loco cuando le pregunté por sus soliloquios. «La única obligación que tiene el silencio es la de escucharme.»
Me acuerdo de la tristeza y ella, de vez en cuando, se acuerda de mí.
Aitor Francos
&
Victor Pivovarov